Introducción a la tragedia griega clásica
Desde una mirada aristotélica
Daniela Castaño Molina. Miembro de Átropos, 2021
Copyright © todos los derechos reservados de Autor
Instagram: @con_atropos, correo electrónico: letras393@gmail.com
¡Ya tomad posesión de vuestra morada subterránea;
allí tendréis ofrendas y los vetustos ritos
y las sagradas víctimas sin par!
¡Y el pueblo todo a una voz aclame!
Euménides, Esquilo
A mi abuela y a mi tío José.
Un hombre culpable del asesinato de su padre, hijo y esposo de la misma mujer. ¿Le parece conocida esta historia? Es la trama de Edipo rey, obra escrita por Sófocles. Ésta, como otras semejantes, pertenece a la tragedia griega que es uno de los géneros literarios que surgieron en Grecia, propiamente en el periodo clásico en Atenas, durante el siglo V. a. C. Es un género que presenta elementos del canto coral, la lírica y la épica. Las presentaciones de las obras se hacían en el marco de las Leneas y festividades Dionisiacas. El espectáculo se llevaba a cabo en la presencia del sacerdote consagrado al Dios Dionisios, otorgando al teatro un carácter ritual.
Los temas de las obras trágicas griegas se derivan de los mitos de las hazañas de hombres y dioses, que a diferencia del género de la epopeya no son narradas por un aedo o rapsoda, sino que cobran vida en el cuerpo de actores que fueron incrementando paulatinamente en su número en el escenario. Además de esto, el texto dramático, está compuesto con una unidad de tiempo que limita las acciones de los personajes; mientras que, la epopeya, carece de limitación temporal.
La tragedia hace parte de un género poético. Para el filósofo Aristóteles, la poesía, es una mimesis, en ese proceso de imitación, se determinan los medios, los objetos y el modo. Estos elementos se hallan en todas las formas de arte y varían según su creación. En el caso de la tragedia según Aristóteles se da por
la imitación de una acción seria y completa, de cierta extensión, con un lenguaje sazonado, empleado separadamente cada tipo de sazonamiento en sus distintas partes, de personajes que actúan y no a lo largo de un relato, y que a través de la compasión y el terror lleva a término la expurgación de tales pasiones. (Trad. 2002, p, 45)

La tragedia, según Aristóteles, posee seis elementos: “el argumento, los caracteres, la elocución, el pensamiento, el espectáculo y la composición musical” (Trad. 2002, p. 45). Estos componentes son fundamentales para llevar a cabo la imitación. El primero de ellos es el argumento, para el estagirita es una de las partes que ayudará a que se relacionen las acciones entre ellas, con el objetivo de darle cohesión a la situación dramática, afirma el filósofo que, el argumento es “el principio y como el alma de la tragedia” (Trad. 2002, p. 47), ya que, posibilita la estructuración de la obra misma. La tragedia es la mimesis de una acción, pero, ¿qué se podría comprender cómo acción y cuál es su relación con el argumento? La unidad de acción, en Aristóteles, se da en tres momentos, el principio es el inicio al cual no le antecede algo, el medio es el antecedente del principio siendo causa de este, el fin es la consecuencia del principio y del medio la unidad de acción configura el drama.
El argumento se desarrolla a través de la acción y se desarrolla conforme a éste de forma causal y cronológica, condicionada a la unidad de tiempo. Ahora bien, existen argumentos con acciones de orden complejo y otras simples, la diferencia radica en que las acciones simples carecen de la peripecia o del reconocimiento que son dos condiciones que poseen las acciones complejas, la peripecia, es lo que sucede por una contradicción del hecho esperado por el personaje. Es decir, si un personaje espera que suceda algo que pueda alejarlo del “lance patético, que es (una acción destructora o dolorosa, como, […], las muertes en escena, los dolores extremos, heridas)” (Aristóteles, Trad. 2002, p. 59) por ejemplo, en las Bacantes de Eurípides, el héroe trágico Penteo, cree que ocultándose en el árbol estará a salvo, sin embargo, no ocurre dicha posibilidad y el héroe trágico no logra evitar su destino y caer en la desventura. Por otra parte, la segunda condición: el reconocimiento, consiste en que, el héroe pasa de un estado de desconocimiento a conocer su destino trágico.
En la estructura del drama de la tragedia griega, es necesario primero que la acción esté dotada de ambas condiciones (peripecia y reconocimiento) para lograr la catarsis de las pasiones de compasión o terror. El argumento y la acción son fundamentales para la obra trágica, dado que, conforman lo segundo necesario: el conflicto trágico, que se puede entender acudiendo a una interpretación moderna de la tragedia de Goethe que ha sido retomada por el helenista Albin Lesky (2001), afirmando que, “todo lo trágico se basa en un contraste que no permite salida alguna tan pronto como la salida aparece o se hace posible, lo trágico se esfuma” (p. 42). Sin embargo, Lesky, propone una interpretación de lo trágico para aquellas obras cuyo conflicto se termina por solucionar con una reconciliación, como ocurre en la tragedia la Orestiada, trilogía escrita por Esquilo, que contradice la visión trágica que propone Goethe sobre el conflicto irresoluble absoluto como esencia de toda tragedia. Para resolver dicha controversia, Lesky propone comprender la tragedia como un conflicto que necesita de la situación trágica y el elemento trágico, entendiendo la situación trágica, como acontecimientos dolorosos y el elemento trágico: como el conflicto irresoluble, constituido por fuerzas opuestas enfrentadas, por consiguiente, permite realizar la distinción de las obras identificadas con situación trágica y/o elemento trágico, aquellas obras que carecen de conflicto absoluto están inscritas bajo una estructura de drama con acciones simples, conformadas por situación trágica, en contraposición a esto las obras que poseen tanto situación trágica como conflicto conforman la estructura dramática por acciones complejas.
Las fuerzas en pugna que crean el conflicto irresoluble, pueden ser una contraposición entre lo divino, lo humano, lo salvaje, el destino, la libertad, la justicia, la verdad, sus antagonismos y demás concepciones que se oponen en la naturaleza humana. Al estar en enfrentamiento estas cuestiones le produce al héroe un sufrimiento por el desencadenamiento de acciones complejas que, dada a su estructura provocan la falta del héroe y posteriormente su caída.
La falta del héroe, denominado por Aristóteles como hamartia, según lo indica Lesky, se “trata de la falta intelectual de lo que es correcto, un fallo de la inteligencia humana en el embrollo en que se encuentra nuestra vida” (2001, p. 6). Dicha falta le impide al héroe prever la solución al acontecimiento trágico, que está compuesto por la situación trágica, y el elemento trágico, que sería el conflicto en el cual reposa el argumento de la obra. Este fallo intelectual es una de las causas de la caída del héroe, característica que asemeja a los héroes con los humanos, dada nuestra imposibilidad de anticiparnos a todas las causas y efectos de las decisiones tomadas. De ahí que, los héroes trágicos, a diferencia de los héroes épicos, deben cumplir la siguiente condición, ser un “personaje intermedio” […] es el que no destaca ni por su virtud ni por su justicia ni tampoco cae en el infortunio por su maldad o perversión” (Aristóteles, Trad. 2002, p. 61). La tragedia griega clásica expone e involucra el drama del interior del ser humano, de ahí que permita la transferencia del personaje en escena al espectador.

Al haber terminado el diálogo entre Aristóteles y Lesky sobre la acción como fundamento del problema trágico, es preciso retomar el análisis de los elementos restantes que componen la obra trágica, que según Aristóteles, son los caracteres (segundo elemento) y el pensamiento (cuarto elemento), que están íntimamente ligados. En la tragedia, el pensamiento:
Consiste en saber decir lo que está implicado en la acción y está adaptado a ella […], el carácter es aquella cualidad que muestra la decisión madura, como es, por lo que carecen de carácter aquellos discursos en los que el hablante no tiene en absoluto nada que decidir o evitar. Y hay pensamientos allí donde los personajes indican que algo es o no es o, en general hacen alguna manifestación (Aristóteles, Trad. 2002, p 47).
El pensamiento se expresa a través del tercer elemento de la tragedia: la elocución, que pertenece a uno de los medios, por los cuales se realiza la imitación. Es decir, cómo se expresa en el lenguaje escrito e interpretación escénica el logos, que se manifiesta a través de las secciones de la estructura del drama, tales como, el prólogo, episodio, éxodo y parte coral, esta última se divide en párodo y estásimo, estas secciones están sujetas a la unidad de tiempo y acción.
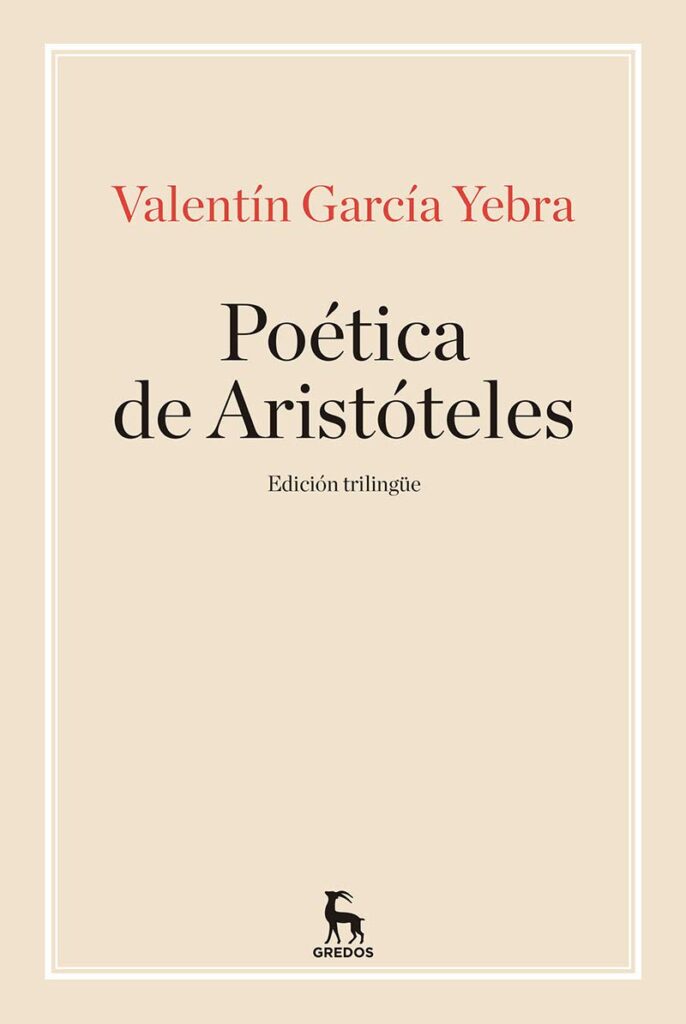
El prólogo es la parte completa de una tragedia que precede a la entrada del coro. El episodio es la parte completa de una tragedia que se encuentra entre dos cantos corales completos. El éxodo es la parte completa de una tragedia tras la cual no hay canto del coro. De la parte coral, la párodo es la primera elocución completa del coro. El estásimo es el canto del coro sin anapestos ni troqueos (métrica grecolatina). El canto plañidero es una lamentación compartida por el coro y los personajes desde la escena” (Aristóteles, Trad. 2002, p, 59).
El carácter y el pensamiento son la estructura simbólica del personaje, hay que tener en cuenta que, “la tragedia es imitación no de hombres, sino de una acción y de una vida; así pues, los personajes no actúan para imitar los caracteres, sino que los caracteres se los van adaptando a causa de sus acciones” (Aristóteles, Trad. 2002, p. 45). Es decir que, el carácter se le puede ir añadiendo al personaje según la situación dramática y trágica. Lo anterior configura otra de las diferencias entre el héroe trágico y el épico, en lo referente a la adaptación del mito a la tragedia, se presentan cambios en el carácter del héroe. Por ejemplo, en la tragedia de Agamenón de Esquilo, la figura, precisamente de este rey, cobra un nuevo sentido a partir de los valores democráticos a razón de resaltar la reflexión por el ejercicio del poder, contraponiéndose a la figura mítica de Agamenón, presentada en la épica, cuya composición está pensada desde los valores políticos aristócratas de la administración del gobierno de la Grecia arcaica.
El contexto democrático y cultural en Atenas permite “el momento trágico, […] en el que se abre en el corazón de la experiencia social una fisura lo bastante grande para que entre el pensamiento jurídico y político” (Vernant, 1989, p. 21). En este sentido, el hombre trágico y el hombre griego se enfrentan a deliberar sobre su destino y sobre acontecimientos que algunos desbordan el carácter humano, representando en la tragedia una contraposición entre la hybris y la sofrosine del hombre y el orden humano en una contraposición con el orden divino.
Por último, el espectáculo (quinto) y la composición musical (sexto) son elementos que están involucrados en la puesta en escena. La tragedia griega, es un teatro logocentrista, en el cual la palabra es la protagonista de los medios de imitación, por lo que, durante el desarrollo de este elemento y en el espectáculo, se destaca la función del coro, que varía en cada obra y entre sus escritores. El coro es una figura que se mantiene del canto coral, y un elemento característico en la estética de la tragedia clásica. Algunas de sus funciones son: la amplificación del mito, profundización de la trama creando un puente entre el espectador y el argumento de la obra, la conciencia de los personajes del pueblo y la amplificación del drama narrando las acciones de forma equisciente centrándose en un solo personaje, ayudando a que la acción sea más patética, expone el peso de las hazañas y los errores de los protagonistas, también, puede convertirse en un personaje que invita a considerar las posibles situaciones del destino de los otros personajes, como es el caso de Fedra, en la tragedia Hipólito de Eurípides. Por otro lado, el coro puede ser omnisciente conocedor del destino del héroe como en la tragedia Ayax de Sófocles, al igual que, narradores y testigos de las situaciones trágicas, lance patético y caída del héroe, como el Orestes (Eurípides), Edipo rey (Sófocles), Los Persas (Esquilo), Los siete contra Tebas (Esquilo), las Coéforas, entre otras. El coro, también dentro de su caracterización presenta pensamientos políticos, religiosos y míticos, interpelando, confrontando, exponiendo, en reflejo a la práctica del debate filosófico, sofista y social presentado en el ágora, estas características varían en cada tragedia y autor.
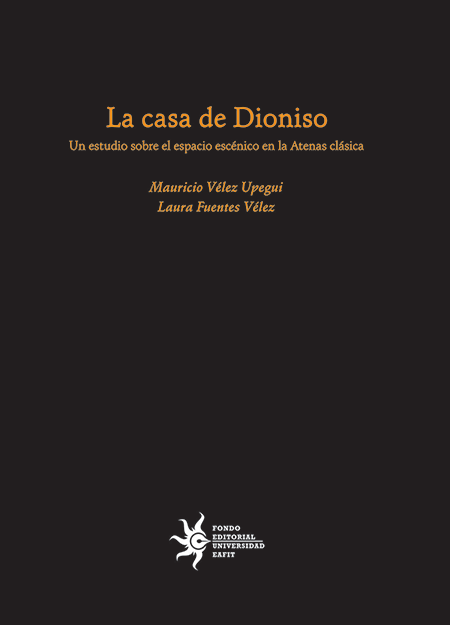
En lo relacionado al espectáculo, la recurrencia es el ritmo en el cual en la escena se lleva a cabo la representación, el diálogo, las danzas y cantos del coro, al igual que la aparición de las máscaras. Los coturnos y el vestuario, y demás artificios de ambientación para las obras hacen parte del espectáculo, Aristóteles, en la poética no ahonda en relación con el espectáculo, dada las condiciones logocentristas de la tragedia griega. Históricamente se reconoce que el teatro estaba diseñado con la división de espacio que representaba las condiciones públicas de la democracia. Para ampliar el elemento del espectáculo, sugiero la lectura del libro La casa de Dioniso. Un estudio sobre el espacio escénico en la Atenas clásica, de Upegui y Vélez, 2015.
La tragedia y la representación de la misma es el espacio donde se “confronta los valores heroicos, las antiguas representaciones religiosas, con los modos de pensamiento nuevo que señala la creación del derecho en el marco de la ciudad” (Vernant, 1989, p. 20). El teatro es la representación entre los imaginarios de la propia existencia del hombre y su tradición. Los trágicos griegos clásicos, Esquilo, Sófocles y Eurípides, recreaban los valores socioculturales y religiosos de sus antepasados adaptándolo a su presente, donde los valores arcaicos sobre justicia, valor y virtud, se contraponen o generar reflexión con el sistema democrático y sus operaciones sobre la polis, los ciudadanos y demás habitantes.
De acuerdo con Adrados “la tragedia era un tercer foro, junto al de la Asamblea y al del auditorio de sofistas y filósofos, para airear y debatir, aunque fuera con vestiduras míticas, los mismos problemas” (1997, p 16). El objeto de la tragedia es, “el hombre que vive por sí mismo ese debate, obligado a hacer una elección decisiva, a orientar su acción en un universo de valores ambiguos, donde nada es jamás estable ni unívoco” (Vernant, 2001, p. 20). De este modo, el género trágico aborda “aspectos hasta entonces poco apreciados de la experiencia humana; marca una etapa en la formación del hombre interior, del sujeto responsable” (Vernant, 2001, p. 1), resaltando la libertad y voluntad en el héroe.
La tragedia griega denunciaba la estructura social a través de la memoria del pasado cultural de la polis ateniense, presentándose como un espacio para la formación ciudadana, en un ejercicio reflexivo de las prácticas violentas, religiosas, familiares, heroicas, políticas y sociales en el ámbito público y privado de la vida de los atenienses dentro del orden cívico de la polis.
Recomendación Literaria: Adaptación de la tragedia de Sófocles, Antígona por Gilberto Martínez, con el título “Aquí se ensaya Antígona” donde presenta al público la brutalidad de la violencia hacía la mujer y la aplicación ambigua de la justicia.
Átropos. Conversatorio del teatro griego, extiende la invitación a leer la poética de Aristóteles y las tragedias, este y más material bibliográfico semejante se encuentra en la Biblioteca Gilberto Martínez. Los esperamos cada 15 días en Casa Del Teatro de Medellín, los días viernes a las 5pm, para discutir de la puesta en escena que es está vida y de asuntos serios, por ejemplo, del teatro.
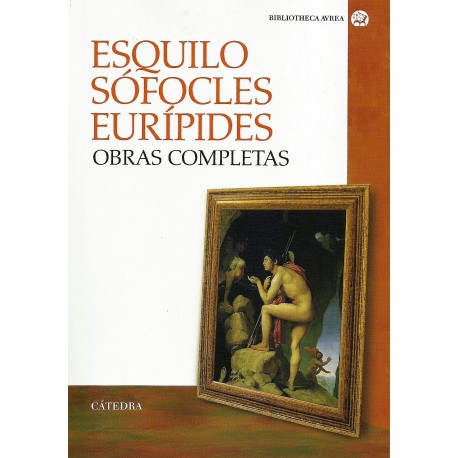
Referencias
- Aristóteles. (Trad, 2002). Poética. Madrid, España: Gredos
- Adrados, F. (1997). Democracia y literatura en la Atenas clásica. Madrid, España: Alianza.
- Lesky, A. (2001). La tragedia griega. Barcelona, España: Acantilado.
- Vernant, J. (1991). Mito y religión en la Grecia antigua. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica.
- Vernant, J. (1989). Entre mito y política. México D,F, México: Fondo de Cultura Económica.
- Imágenes y fotografías de uso gratuito, las esculturas tomadas de https://www.pexels.com/es-es/buscar/greek%20tragedy/

